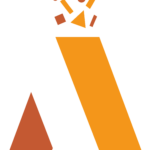Apego.
Esa sensación que me acompaña cada vez que dejo un lugar donde vivo y que tanto me cuesta sacudirme de encima.
Bueno, en realidad el apego no es a los lugares sino a las personas con quien cruzo caminos en los lugares que me vieron nacer y crecer o en los que me ven sumando primaveras. Todos acaban viéndome partir.
Hoy escribo desde una cama más dura que una piedra, en una casita tradicional antigua y reformada, un hutong en el casco antiguo de Beijing (Pekín).
Treinta metros cuadrados de paz en pleno centro de la capital y rodeada de monumentos y rincones hermosos. Suertuda soy.
Es de noche y, como viene ocurriendo últimamente, mil ideas corretean por mi cabeza nada más rozar la almohada.
Así que, nada, me siento, me sirvo más vino, saco libreta y boli, y que corra la tinta.
Tengo tanto que escribir que no me salen las palabras.
La calles de Shanghai y de Beijing están llenas de vida y de cámaras, pero soy capaz de sobrellevar este exceso de control gracias a que luce el sol y ya puedo ponerme vestido, sandalias y a correr.
Cuánto bien me hace el calor del Lorenzo.
Llevo meses enganchada al ordenador y no puedo más.
Necesito dosis de celulosa y de tinta, de mirar a lo lejos, de despeinarme con el aire de la calle y de sentarme en un banco, en un parque o en una terracita a mirar la vida que me rodea.
Este constante mirar a la pantalla no me deja sentir, me anestesia instintos e intuición.
Así que hoy he decidido volver a los momentos, a las cotidianidades que tanto me gusta disfrutar.
Es viernes.
Vuelvo a casa después de un par de reuniones.
Ducha, vestido y a correr.
Salgo al minipatio y recorro las callejuelas hasta la calle principal, pero incluso aquí se respira barrio: un señor sacando a pasear a sus perros y bromeando con las vecinas, una señora acicalándose el pelo, un grupo de amigos cenando en una terraza improvisada, tres chicas andando con paso firme y presumido, dos niños berreando, una señora mayor vendiendo bebida fresca de extranjis y tres hombres compitiendo a ver quién hace volar su cometa más alto.
El lago, cientos de personas y varios animales son testigos de esta escena urbana tan cercana.
Llevo semanas queriendo escribir y nada. Demasiada tecnología y demasiado movimiento.
Cambiar tanto de lugar me marea, veo mucho pero capto ná y menos. Prefiero descubrir los sitios perdiéndome en ellos y haciéndolos míos sin prisa, captar su esencia, ser parte de sus cotidianidades. Sentirlos un poquito míos y un poco yo de ellos, también.
Todo lo que empieza, acaba.
Por fin asumí que mi vida china está tocando a su fin.
En menos de dos días estaré volando rumbo a Barcelona, a disfrutar de la primavera y del verano mediterráneos.
Y, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas.
Estoy cansada.
La tensión y el estrés del trabajo, el choque cultural y, sobre todo, la censura de internet, ser extranjera en un estado policial y el Gran Hermano del Gobierno chino me han agotado.
Hay quien convive bien con 1984. Yo no.
Muchos aprendizajes, emociones, retos, risas, cambios, descoloques, comilonas, momentos divertidos, escapadas y algún que otro enfado hacen que mi cuerpo pida a gritos una pausa.
Estos ocho meses han estado llenos de aprendizajes pero, sobre todo, han estado llenos de autoconocimiento.
Me he enfrentado constantemente a mí.
Me he enfrentado a prejuicios que creía no tener, a sentimientos que no sabía que albergaba y a maneras de ver el mundo que me han descolocado, ampliando mi horizonte.
Me he enfrentado al mantra del “no se puede” y he llegado a la sorpresa de que sí se puede y a lo grande.
Me he enfrentado a sabores desconocidos, a olores que han modificado mi manera de olfatear lo vivido, a mis reacciones.
Y me he enfrentado también a lo externo: al frío húmedo que se te mete en los huesos y no te deja pensar, al calor húmedo que se te mete en el cerebro y te fríe a vuelta y vuelta.
Y no solo he sobrevivido sino que lo disfrutado, aprendido, gozado y sentido.
Mi casita ha estado en Changsha, la China profunda.
De ella me llevo el calor de su gente, de la china y de la loawai. Cyci, Austin, Xiao Lin, Jessi, Lucy, Timmy, Alan, la Sra. Cheng y familia, Bryce, Clara, Joan, Dani, Mimi, Andreu, Aldanda, Nick, Jabu y Charly.
China ha sido un antes y un después a la hora de leer el mundo, de interpretar la realidad y de ver la vida.
Aprendizaje e interculturalidad por la vena.
Hace poco, mi padre me dijo que quizá no soy consciente de todo lo que estoy viviendo y de lo que significa para mí, y que quizá me daría cuenta cuando volviera de China y mi día a día no fuera tan intenso.
Creo que tiene razón.
A veces, para darme cuenta de que estoy en el camino, necesito un tiempo para aposentar lo vivido, sentido y aprendido.
Y, cuando me doy cuenta de que voy cumpliendo sueños, siempre me pregunto: ¿De qué soy capaz si me lo propongo de veras, si lo siento en lo más profundo y aparco mis miedos?
Felicidad y agradecimiento.
Quizá los confundo con apego.
Ando descubriendo qué es lo que tiene mi hilo rojo, que constantemente me acerca a lugares y personas de aquí y de allá que enriquecen mi vida en cuerpo y alma, corazón y cerebro.
Feliz con la etapa que se cierra y feliz con la que se abre.
Sigo sumando intensidades que son una bocanada de aire fresco en mi vida y que me encanta compartir.
En esta noche pekinesa, en el silencio más absoluto y desde la cama más dura, me despido con una palabra que acompaña mis periplos y que espero no aparcar jamás: