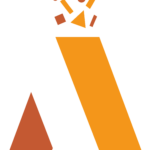Bajo del bus, cruzo la calle esquivando buses, coches y motos. O quizá ellas me esquivan a mí, nunca lo sabré.
Corro a la acera y camino unos 500 metros entre paradas de comida, ropa y fruta. Entre tiendas, peluquerías y restaurantes. Con música a tope.
Atravieso un aparcamiento lleno de coches nuevos, subo tres gradas, cruzo una calle estrecha y vuelvo a la acera.
Abro la puerta de la entrada a la comunidad, entro a un patio gigante y bien cuidado, corazón de los cuatro bloques de 23 pisos que conforman la comunidad.
En el patio hay niños correteando, gente mayor haciendo ejercicio en las máquinas, parejas paseando a sus perros y gente caminando hacia atrás. Y es que no sabes lo bueno que es para la columna cervical. Y no es broma, tú prueba.
Camino, giro a la derecha. Camino, giro a la izquierda.
Vuelvo a girar a la derecha, subo las escaleras, entro en el portal, me meto en el ascensor, apreto el botón que me deja en el piso 17.
Salgo del ascensor, voy a la izquierda y meto la llave en la primera puerta que hay a la derecha: apartamento 1710.
Y entro en mi oasis.
Mi chiringuito, allí donde puedo sentir la vibra mediterránea, donde hay luz a norte y a sur, donde en invierno me he pelado de frío pese a las bombas de aire, al calientamanos y a beber agua caliente.
Aquí llegué el 1 de octubre de 2017 y me enamoré de este pisito de dos plantas, acogedor, con cristaleras en el comedor, en el dormitorio y en el estudio.
Con la ducha eléctrica que no aguanta agua, luz y calefactor a la vez y salta en los días más fríos, dejando que el agua gélida reafirme la piel de mi generoso pompis.
Lo decoré con amor, con un mapa de China gigante para ubicarme cada vez que oía el nombre de una ciudad, río o provincia; con ilustraciones que compré en la isla de Lamna, en Hong Kong, y con las plantas que Cicy me regaló para darme la bienvenida.
Las florecillas hace tiempo que me abandonaron, pero los dos potus siguen ahí, al pie del cañón y felices de haber compartido estos nueve meses conmigo.
En este nido empezamos a vivir juntos mi gringo guapo y yo.
Nos conocimos en Cusco (Perú) y, cuatro meses después, el tío se lió la manta a la cabeza y se plantó en China.
A saco. A tope. A mil.
Olé tú.
He sido feliz en mi cuevita con luz.
Interesante, surrealista y feliz.
¿Cómo definiría esta etapa de mi vida en China que está a punto de acabar?
Interesante
Porque todo lo que he aprendido no tiene precio.
Porque me he puesto la gafas de ver el mundo non-stop y ahora comprendo un poco más el rumbo del planeta azul.
Algunas cosas me gustan, otras no y sigo sin comprender la gran mayoría.
Surrealista
Porque la diferencia cultural es tal, que mi cerebro sigue procesando información y mi corazón, emociones, sentimientos y contradicciones.
Trabajar en la ‘China profunda’ ha sido duro pero no cambio esta experiencia por nada del mundo. Por nada.
Feliz
Porque me he sentido cuidada, porque sigo siendo mi mejor amiga y sigo caminando hacia mi mejor versión.
Porque he callejeado y callejeado, he descubierto y me he dejado sorprender.
Soy una privilegiada por haber vivido todo esto, por haberme cruzado con personas fascinantes en el camino y por todos los aprendizajes, los que ya forman parte de mí y los que se irán aposentando de a poco en este peaso de mujer.
Hay un palabra que se repite en bucle y que quiero decir a grito pelao antes de acurrucarme bien, por última noche, en mi camita del apartamento 1710:
Gracias China
Pese a la montaña rusa emocional de los últimos meses y las canas de estrés que me has regalado, te echaré de menos, Zhōngguó中国.